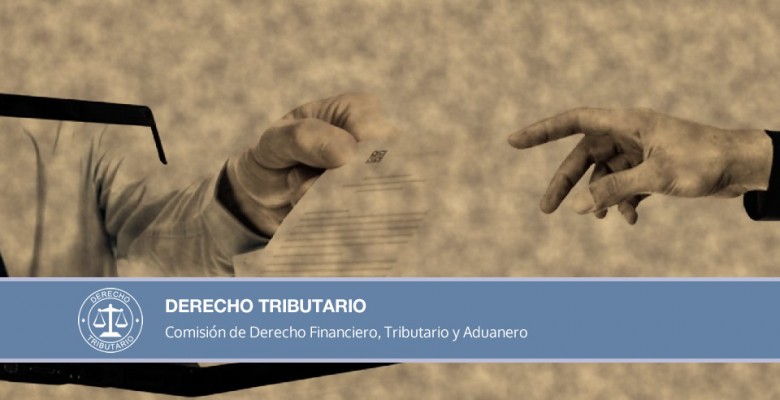I. Introducción
Hace tiempo se estaba esperando un fallo de la Cámara Federal de Casación penal que decretó la inconstitucionalidad de la modificación introducida al art. 76 bis del Cód. Penal, que pretendía impedir la utilización del beneficio de la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos aduaneros y tributarios, más allá de la existencia de precedentes de los Tribunales Orales que dictaminaron en tal sentido.
Personalmente vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que la limitación establecida por la ley 26.735 a la probation era inconstitucional, por lo cual, es claro que soy uno aquellos que esperaba este fallo sobre el que más adelante me explayaré, luego de repasar algunos conceptos que considero importantes, que servirán de introducción para llegar al nudo central de este trabajo que es el análisis de la sentencia recientemente dictada.
II. La limitación establecida por la ley 26.735. Doctrina y jurisprudencia
El Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación del proyecto de ley de reforma, planteaba sobre este instituto: “Sin embargo, se ha considerado necesario excluir expresamente de la aplicación del procedimiento de suspensión de la persecución a prueba del presente proyecto, el caso del delito previsto en el art. 14, párr. 2o, de la ley 23.737, ya que esta dispone un régimen especial de suspensión del proceso estrechamente vinculado a las características de aquel delito (ley 23.737, art. 18), mediante el cual si durante el sumario se acredita por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal, existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado y si este depende física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplica un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación, y se suspende el trámite del sumario”.
En tanto, en las discusiones parlamentarias el diputado Albrieu señaló: “La señora presidente ha dicho claramente que aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias deben sufrir las sanciones penales correspondientes sin ningún tipo de exención ni posibilidad de liberarse de tal sanción”.
La ley 26.735 dio por tierra con el derrotero dogmático y jurisprudencial que había permitido, luego de mucho tiempo, aceptar la aplicación del régimen de la probation a las causas penales tributarias. La modificación introducida al art. 76 bis del Cód. Penal sostiene, sin dejar lugar a interpretaciones respecto de su alcance, que “[tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769, y sus respectivas modificaciones” .
El párrafo agregado es tan contundente como taxativo, dejando de lado la doctrina jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación expresada en los precedentes “Acosta, Alejandro Esteban” y “Nanut, Daniel”, en los que se había sostenido con claridad que el régimen de la suspensión del juicio a prueba previsto en el art. 76 bis del Cód. Penal era aplicable a determinados delitos de la Ley Penal Tributaria: “Que, en tales condiciones, cabe concluir que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante…”.
El legislador entendió que debía impedirse la posibilidad de valerse del régimen especial regulado en el art. 76 bis del Cód. Penal en materia tributaria y aduanera, lo que desde mi perspectiva habilitaba su cuestionamiento al analizarlo desde los derechos y garantías constitucionales.
Para indagar en los argumentos de dicha inconstitucionalidad, hay que considerar algunas cuestiones.
Si uno repasa los fundamentos de aquellos autores que estaban en contra de la aplicación de la probation en materia de delitos fiscales, puede resumirse del siguiente modo: (i) el art. 10 de la ley 24.316 excluye clara y directamente la posibilidad de aplicación de la probation a la Ley Penal Tributaria; (ii) el mecanismo de extinción de la acción penal intenta procurar la protección del erario al exigir que el pago de la deuda sea total, lo que es contrario a la reparación “en la medida de lo posible” de la suspensión del juicio a prueba (ello, en definitiva, altera o modifica el Régimen Penal Tributario, por lo que es inaplicable); (iii) la probation es incompatible con la LPT, atento a que los delitos tipificados no son de menor gravedad, sino que son aquellos en los que el derecho penal debiera concentrarse, pues son cometidos por sujetos con mayor inserción social.
Por el contrario, quienes entendían consideraban que el régimen especial del art. 76 bis sí era aplicable a los delitos tributarios afirmaban diversas cuestiones: (y) en el mensaje del PE de elevación del proyecto de ley, solo se sostenía que la probation no sería aplicable a la ley 23.737; (ii) en el Legislativo, se eliminó la frase “no será aplicable” por “no alterarán” y se incorporó la ley 23.771, cambio que debía ser entendido como la voluntad del legislador de que el régimen pueda ser compatible con las leyes especiales, sin desnaturalizarlo, (iii) el art. 10 de la ley 24.316 es aplicable a todas las reformas allí realizadas, que no se agotan en la probation (las exclusiones al régimen fueron dispuestas en el mismo art. 76 bis del Cód. Penal); (iv) el art. 4o del Cód. Penal establece que disposiciones generales del presente Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto estas no dispusiera lo contrario y; (v) al dictarse la ley 24.769, la discusión quedó zanjada, pues en ella nada se dice respecto de la inaplicabilidad de la probation.
Uno de los fundamentos más fuertes en contra de la aplicación de la probation a la materia penal tributaria estaba vinculado a que la ley 24.769 contenía un sistema especial de extinción de la acción penal (denominado comúnmente “fuga del proceso”) que permitía, en ciertas condiciones y en determinados momentos, pagar la pretensión fiscal de forma “total e incondicionada”, y salirse del proceso penal; por lo que se sostenía que no podía articularse o acumularse al régimen especial del art. 76 bis del Cód. Penal.
Para no ser demasiado extenso en este punto, bastante conocido por todos, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal había receptado esta postura al sostener: “Entiendo que cuando el art. 10 de la ley 24.316 dispone la inalterabilidad de los regímenes dispuestos en las leyes 23.771 y 23.737 asegura el prevalecimiento de la norma especial, en este caso, el art. 14 de la Ley Penal Tributaria, respecto del precepto general del art. 76 bis del Cód. Penal, en un todo de acuerdo con las prescripciones del art. 4o del Código de fondo.
En esa inteligencia, de admitir la aplicación coetánea de ambos institutos, cabría la posibilidad para el infractor de extinguir la acción penal por delitos de la ley 23.771 más de una vez, es decir, una por vía del art. 76 bis del Cód. Penal y otra por la del art. 14 de aquella norma, lo que se encuentra expresamente vedado en función de la limitación a la reiteración de planteos prevista en las dos leyes” .
Incluso, luego de que la CS resolviera la causa “Acosta”, la CFed. Cas. Penal mantuvo el criterio de la inaplicabilidad del régimen de la probation a los delitos fiscales: “Es que la interpretación del art. 10 de la ley 24.316 debe hacerse según lo dispone el art. 4o del Cód. Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones gene- rales de ese Código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto estas no dispusiera de lo contrario. En efecto, la aplicación del art. 76 bis es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria” .
De lo dicho surge con claridad que el legislador puso de manifiesto una franca contradicción al dictar la ley 26.735, pues no sólo impidió que la suspensión del juicio a prueba se aplique a los delitos tributarios, sino que, concomitantemente, derogó el mecanismo regulado por el art. 16 para la extinción de la acción penal, cuando era uno de los argumentos esenciales utilizados para sostener la imposibilidad de aplicar el régimen de la probation a los delitos tipificados por la ley 24.769. Es decir, no existiendo más la figura de la fuga del proceso, no había razón de ser para modificar en el sentido ya señalado el art. 76 bis del Cód. Penal.
El mensaje del Poder Ejecutivo es claro respecto de la intención que buscaba al remitir el proyecto de ley: “… en lo que respecta al Código Pe- nal, se propicia que las conductas reprimidas por la ley 24.769 y sus modificaciones y la ley 22.415 y sus modificaciones sean excluidas de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba previsto por el tít. XII del Libro Primero de dicho Código, a fin de acrecentar el riesgo penal” (el destacado me pertenece).
Ahora bien, en las discusiones parlamentarias, que son recogidas con suma precisión por el fallo que se cometa de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, quedó el desnudo la fragilidad del objetivo buscado, ya que el intentar aumentar la percepción de riesgo fiscal sin tener en consideración las garantías constitucionales se impide alcanzar la meta perseguida.
El profesor Gil Lavedra, en ese entonces diputado de la Nación, con precisión técnica, desanda el mismo camino y presagia que la modificación al art. 76 bis podrá ser objeto de cuestionamientos constitucionales por violación al principio de igualdad: “El otro tema tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, la probation. Entendemos que el delito de evasión tributaria tiene que estar alcanzado por la probation. El proyecto no la contempla y pensamos que es una clara desigualdad. No hay ninguna razón para que, cuando la pena del delito amenazado lo permita, este delito quede amenazado de la suspensión del juicio a prueba y solamente se la permite en el caso de que se cancele la totalidad de la deuda, saliéndose del criterio normal”. La diputada Patricia Bullrich, por su lado, sostuvo: “En realidad, lo que hay que pensar aquí es que, a delitos similares, los ciudadanos tienen que tener posibilidades similares. Si una persona comete un fraude contra el Estado por 5 o 10 millones de pesos, esa persona puede tener la probation. Ahora, si esa persona evade por un monto de 400.000 pesos, no tiene esa misma posibilidad. En consecuencia, revisar la posibilidad de que exista la probation parece un pedido lógico que hemos discutido en la Comisión de Legislación Penal…”.
En tanto en el Senado, es el senador Ernesto Sanz quien levanta la voz y advierte lo inconveniente de la exclusión de la suspensión del juicio a prueba en el ámbito delictual fiscal: “El cuarto tema es el endurecimiento de la respuesta sancionatoria al impedir la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba: la denominada probation. Este es otro tema que va a traer complicaciones al momento de interpretar, por- que la suspensión del juicio a prueba no puede ser determinada para algunos delitos sí y para otros no, cuando se refieren a tipos penales concomitantes en cuanto a los órdenes sancionatorios. Entonces, se está violando aquí un principio de igualdad en el cumplimiento de la pena, que será motivo, obviamente, de discusiones. En el caso particular nuestro, pensamos que esto, al afectar el principio de igualdad, tiene un rasgo de inconstitucionalidad que podríamos y deberíamos salvar. En este caso del régimen de suspensión del juicio a prueba, art. 19 del dictamen, tenemos un punto de disidencia”.
De lo expuesto surge con claridad la inconstitucionalidad denunciada, pues la limitación introducida al art. 76 bis, Cód. Penal se presenta como claramente violatoria del derecho a la igualdad, ya que sujetos sometidos a procesos penales tributarios con fundamento en supuestos delitos que tienen penas máximas similares tendrán que afrontar situaciones disímiles en el tratamiento y verán restringidos ilegítimamente sus derechos.
Lo acontecido con la ley 26.735 guarda similitud con lo ocurrido al sancionarse la ley 24.410, la que en su art. 12 excluía la posibilidad de valerse de la exención de prisión (art. 316 del Cód. Proc. Penal de la Nación) a los sujetos que incurren en ciertos delitos (arts. 139, 139 bis y 146 del Cód. Penal). Este artículo de la ley 24.410 fue reputado inconstitucional por la CS, en la causa “Nápoli, Erika E.”.
Por su parte, en la causa “Véliz, Linda C.”, la CS al expedirse sobre la imposibilidad de aplicar la regla del dos por uno para el cómputo de la pena derivada del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas (ley 23.737), también decretó la violación al principio de igualdad, al señalar: “Que el originario art. 10 de la ley 24.390 (así como el actual art. 11) termina por cristalizar un criterio de distinción arbitrario en la medida en que no obedece a los fines propios de la competencia del Congreso, pues en lugar de utilizar las facultades que la Constitución Nacional le ha conferido para la protección de ciertos bienes jurídicos mediante el aumento de la escala penal en los casos en que lo estime pertinente, niega el plazo razonable de encierro contra lo dispuesto por nuestra ley fundamental.
Que, en consecuencia, la aludida norma viola asimismo el derecho a la igualdad (art. 16, CN) de Linda Cristina Véliz, puesto que la priva de una garantía constitucional prevista para toda, de la reiteradamente citada, inc. 5o) persona detenida o retenida (art. 7o, Convención)”.
Hernán de Llano y María Inés Restón afirma- ron sobre este asunto que “… los precedentes ‘Nápoli’ y ‘Véliz’ del Máximo Tribunal habrán de configurar una pauta interpretativa inexorable, de plantearse objeciones constitucionales a la exclusión de la totalidad de los delitos fiscales del ámbito de la suspensión de juicio a prueba, por el solo hecho de ser tales, es decir, por su naturaleza” .
Sostuve hace poco: “No caben dudas de que lo que necesariamente sucederá con la limitación incorporada al art. 76 bis de la CN es bastante simple de vislumbrar: los abogados defensores solicitarán la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735 con fundamento en violación al principio de igualdad establecido en el art. 16 de la CN, lo que considero sin duda alguna será receptado por la jurisprudencia mayoritaria y, claramente, por la Corte Suprema de Justicia, pues la vulneración de las garantías constitucionales, en el caso, es evidente” .
Sin embargo, debe señalarse que no todos han coincidido en la inconstitucionalidad del párrafo agregado al art. 76 bis del Cód. Penal. A modo de ejemplo, el Tribunal Oral Federal de Rosario No 1 avaló la modificación de la suspensión del juicio a prueba y su exclusión en materia penal tributaria, con los siguientes argumentos: “… la ley 26.735 ha modificado los tipos penales previstos en los arts. 1o y 2o de la ley 24.769, en lo que se refiere al monto evadido, como pauta objetiva para determinar la aplicación de la figura simple o la agravada, agrega el inc. d) al art. 2o, y mediante el art. 19 modifica el art. 76 bis del Cód. Penal. Surge desde entonces —y de la misma letra de la ley— la decisión del legislador de prohibir la aplicación del instituto pretendido por la defensa en delitos de naturaleza tributaria. Es así, pues a partir de la reforma legislativa a la que se hizo referencia se ha cerrado la discusión en torno a la procedencia de la probation toda vez que se impute un ilícito tributario, habiendo superado toda argumentación vinculada con la interpretación que cabe acordar al alcance del art. 10 de la ley 24.316, e inclusive, sobre la posibilidad de coexistencia de ambos regímenes alternativos, pues tal como exigía la jurisprudencia favorable a la aplicación en materia de tal instituto, ahora se cuenta con una expresa prohibición”.
Dentro de la doctrina, María Luján Rodríguez Oliva, entre otros, se expresa en similar sentido, afirmando que es una atribución del Congreso conceder o denegar beneficios: “Del análisis efectuado precedentemente —y a contrario sensu del voto de algunos de los magistrados—, entendemos que la prohibición de la suspensión del proceso a prueba para los delitos de naturaleza tributaria o aduanera no vulnera garantía constitucional alguna y se encuentra dentro de las facultades que tiene el Poder Legislativo para denegar determinados beneficios, fundadas en razones de política criminal”.
III. Análisis del fallo
El 22 de abril del corriente año 2019 la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dicta sentencia en la causa caratulada: “R., N. B. s/ recurso de casación” (CPE 104/2014/TO1/CFC2).
Es importante resaltar que el fallo que seguidamente se analiza, quedó firme.
La mayoría la conformaron el Dr. Alejandro Slokar (preopinante) y la Dra. Ángela Ledesma, quienes confirman la declaración de “… inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735 en lo que se refiere al texto que incorpora al art. 76 bis última parte la improcedencia de la suspensión del proceso a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por la ley 22.415 en lo particular señalado al caso concreto de contrabando simple” que efectuara el Tribunal Oral en lo Penal Económico No 3, haciendo lugar a la probation requerida por N. B. R.
Por su parte, el Dr. Guillermo Yacobucci votó en minoría, afirmando que a su entender correspondía “… hacer lugar al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida, y remitir las actuaciones al tribunal a quo para que continúe con la sustanciación de las presentes actuaciones, conforme su estado”, fundando su posición, exclusivamente, en que el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso fundadamente a la concesión del beneficio aludido, por lo que considera posee carácter vinculante para la judicatura.
Repasado rápidamente el voto en disidencia, quiero resaltar los enjundiosos conceptos de la mayoría, comenzando por el del Dr. Slokar, quien con la habitual claridad conceptual que expone tanto en sus votos como en sus escritos, fundamenta magistralmente los motivos por los que considera pertinente confirmar la declaración de inconstitucionalidad que decreta el tope.
En los primeros párrafos de su voto, se refiere a los agravios vinculados a la supuesta extemporaneidad de la solicitud del beneficio, así como a que se trata de un delito que lleva pena de inhabilitación, como también por la no imposición del monto mínimo dela multa y por la insuficiencia de la reparación ofrecida, rechazando todos.
Yendo a lo que nos interesa, que es la declaración de inconstitucionalidad, luego de señalar que el recurso no conlleva una crítica suficiente a lo resuelto por el tope, afirma que “… el a quo fundó su resolución en las particulares circunstancias del suceso llevado a juicio, en atención a su escasa lesividad, sumado a las características personales de la encausada”, agregando que “… la prohibición de suspender el juicio a prueba deviene irracional, habida cuenta que la finalidad de incrementar la protección del erario público o de intensificar la persecución penal de los delitos cometidos contra la administración pública no aparece protegida igualitariamente”.
Seguidamente, el Dr. Slokar destaca que el Defensor Oficial sostuvo que la limitación genérica para el delito de contrabando violaría el art. 16 de la CN, considerando que existen otros delitos que afectan al patrimonio estatal en igual o ma- yor medida (v.gr., art. 174, inc. 5o, Cód. Penal) que no fueron incluidos en la previsión del art. 19 de la ley 26.735.
Sigue el voto transcripciones de las discusiones parlamentarias de la ley 26.735 (citando lo dicho por los diputados Gil Lavedra, Bullrich y Gámbaro, y el Senador Sanz), así como trayendo a colación lo sostenido por cierta doctrina que afirmó la inconstitucionalidad del art. 19 ley 26.735, agradeciendo en este momento, sin pretender hacerse el distraído, la referencia que se efectúa de una reciente obra de mi autoría donde abordará el tema en cuestión.
Luego, con precisión quirúrgica, el voto preopinante sostiene que “… de acuerdo con la jurisprudencia del máximo tribunal, es competencia del legislador determinar el reproche correspondiente a cada delito, facultad que se ejerce a través de la fijación de los marcos punitivos, empero no resulta legítima la restricción de otros derechos que deben operar durante el proceso penal, momento en el cual se goza del estado de inocencia” (el destacado me pertenece).
A renglón seguido, se hace eco de la interpretación flexible que sobre la cuestión han realizado los Tribunales Orales en lo Penal Económico, con cita de abundante jurisprudencia.
Finaliza este apartado VI donde trata la inconstitucionalidad de la norma con una claridad técnica envidiable: “… en definitiva, la heterogeneidad de criterios dentro del Ministerio Público Fiscal expresa una deriva político-criminal cuyo costo no puede redundar en perjuicio de los justiciables, con el sacrificio de sus derechos y el menoscabo de la seguridad de respuesta por parte de los titulares de la acción penal”.
Pretender reescribir esta frase sería un desatino, pues sin dudas cambiaría su esencia y meridiana claridad, pero quiero destacar especialmente, pues sería ideal que sirviera de parámetro general para la resolución de los procesos penal, atento que evitaría, por ejemplo, las absurdas discusiones que se dan hoy en día sobre la aplicación del principio de ley penal más benigna con relación a los montos fijados por la ley 27.430 en el nuevo Régimen Penal Tributario, en su relación con la derogada ley 24.769.
La Dra. Ledesma adhiere en su integridad a la fundamentación efectuada por el juez preopinante, agregando en lo relacionado con la oposición del Fiscal a la concesión de la probation que “… conforme vengo sosteniendo en numerosos precedentes de esta sala, sólo será vinculante para el Tribunal cuando se trate de cuestiones de política criminal, para lo cual habrá que determinar si el dictamen del órgano acusador responde a un análisis de oportunidad sobre la prosecución de la acción en el caso concreto”.
IV. A modo de cierre
Valiente. Así definiría este fallo si debiera resumir su calificación en una sola palabra.
Valiente, sumamente fundado, claro, preciso, ajustado a los derechos y garantías constitucionales que rigen el proceso penal es como más me gustaría catalogarlo.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como ultima ratio de orden jurídico (CS, Fallos: 249:51), lo que es absolutamente necesario en un sistema de control difuso de constitucionalidad como el que tiene nuestro país.
Ahora bien, creo que muchas veces la justicia se escuda en esas cuestiones para no declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas que, en forma evidente, a veces hasta grosera, atentan contra elementales mandatos de la Constitución Nacional. No es cuestión de andar decretando inconstitucionalidades a diestra y siniestra, pero tampoco, pretender buscar atajos para no hacerlo, como muchas veces se observa al decretarse “la inaplicabilidad al caso concreto”, o frase similar.
La sentencia que da pie a este trabajo es alentadora, revaloriza la regla de interpretación pro homine, la que muchas veces es olvidada por quienes están llamados a resolver cuestiones de índole penal, aplicando (vaya uno a saber por qué) criterios restrictivos como el que pretendió establecer la ley 26.735 en su art. 19, que como consecuencia implican, por ejemplo, impedir la aplicación de la extinción de la acción penal por reparación integral (art. 59, inc. 6o, Cód. Penal) a los delitos tributarios.
Las garantías que establece la CN son la herramienta que asegura el goce del derecho a la libertad y al ejercicio más acabado de las restantes prerrogativas constitucionales. El derecho constitucional delinea garantías y principios que condicionan la aplicación de la pena, es decir, delimitan la potestad punitiva del Estado, por lo cual dan marco cierto y preciso al derecho penal, en general, y obviamente, al derecho penal tributario, en particular.
El derecho penal, en definitiva, no es más que un acápite de la Constitución Nacional, esto es, una parte del derecho constitucional, el cual se ocupa con detalle y precisión de construir y delimitar el ius puniendi estatal.
Esta sentencia de la sala II de la Cámara de Casación Penal revitaliza los más elementales preceptos constitucionales que limitan el poder estatal sancionatorio: legalidad, lesividad, ultima ratio, culpabilidad, ne bis in idem, razonabilidad (igualdad) y personalidad de la pena.
De allí su importancia (y valentía).